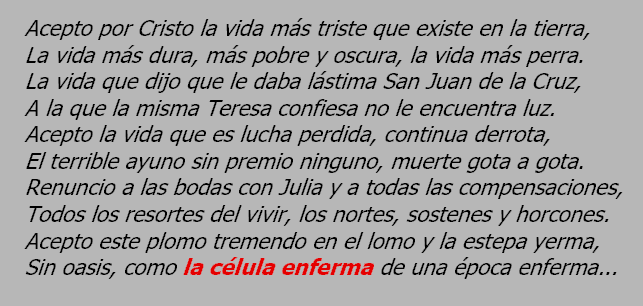SU MAJESTAD DULCINEA
Estos versitos halló el policía Edmundo Florio en el mameluco del cadáver hecho albóndiga que se encontró entre los restos del subte; por lo cual se atribuyen al Cura Loco. Y cualquiera que los considere, podrá decir si ese hombre era loco o no.
CAPÍTULO XIII
EL ENFERMO
(Noviembre-Diciembre 1955)
Edmundo Florio cree que ésta es la descripción afabulada del estado interno del Cura Loco pocos días antes de su muerte. La encontró entre sus cuadernos con la tinta todavía fresca.
Nota: Para leer pausadamente, con atención y reflexión… Si no tiene tiempo ahora, regrese más tarde. Si no tiene interés, siga de largo…
El enfermo se dio vuelta en la cama, dio un gruñido y metió el pie derecho entre el borde del colchón y la pesada cobija.
De cualquier manera que pusiese el pie derecho, le molestaba. No era dolor, sino nerviosidad, una especie de hormigueo muy molesto, como si el pie tirase hacia sí de todo el cuerpo por un complicado aparato de cuerdas y poleas nerviosas.
Hoy no había hecho nada, y sin embargo estaba agotado. Su petición a Dios había sido rechazada, como era natural y lógico. Era una petición romántica, y Dios no era romántico: «Morirme ahora mismo, esta misma noche, o sanarme ahora mismo, esta misma noche.»
La había hecho durante un tiempo que le pareció una hora, con un ímpetu increíble, con una fuerza capaz de desarraigar una montaña.
Ahora sabía que no había sido escuchada, como no lo había sido las infinitas veces anteriores, todo a lo largo de su interminable vida.
Era absurdo lo que pedía, la vida no era así: pedía soñar con un ángel, que le diera la explicación de su incomprensible vida y después morirse; o bien despertarse sano.
Comprendió que eso era querer imponer su voluntad a la de Dios, y que la voluntad de Dios no era así.
¿Cómo era? No se podía saber. Nada.
Pero en realidad, aun cuando pedía morirse, quería vivir. Era como un chantaje a Dios, un reproche velado.
Comprendió que su vida tenía que seguir como siempre, bajo el signo del Destino incomprensible: que no tendría ningún sueño aquella noche, ni se curaría, ni moriría; que al otro día se despertaría de humor de perros, con deseos de quedarse eternamente en la cama; que se levantaría fatigosamente sin embargo, e iría al trabajo. Que si avisaba al trabajo que estaba enfermo, no iba a saber qué hacer en todo el día, ni podría leer siquiera.
Imaginó vivamente los comentarios irónicos o groseros de sus compañeros, y le dio grandísima rabia y tristeza. Pero en seguida pensó que eso era imaginario, irreal, que quizá no comentaran nada. Pero ¿por qué no habían de comentar? ¿Era él por ventura una cosa, una nulidad, un Inexistente? Le dio rabia y tristeza de nuevo que no comentaran nada.
Pero sabía que iría al trabajo, y lo haría mal, descuidadamente, con la mente en otra parte. Y que, aunque nadie comentara nada, él pensaría que todos lo miraban y tendría un sentimiento continuo de culpabilidad, de enojo y de impaciencia; que lo disimularía.
Pensó que él nunca había hecho «ni un pecado venial deliberado», como decían en el Seminario, y sin embargo tenía más remordimientos que todo el mundo entero junto.
El pecado de Adán, el pecado de haber nacido, los pecados de sus padres y sus abuelos quizás, los pecados colectivos de su país, todo eso… Él sabía que todo eso no era locura suya, era realidad. Para los demás no, ciertamente. Para él, sí.
Su petición volvía de continuo a sus labios, a sus labios internos; pero él sabía que era vana, puro romanticismo. No había que contar con Dios. Dios no había llenado nunca ni uno solo de sus deseos concretos… «et dabit tibi petitiones cordis tui…» (Y te concederá los deseos de tu corazón) ni el más insignificante; lo cual probaba que todos sus deseos concretos eran falsos. No hay que contar con Dios; Dios no se ocupa de las cosas fútiles de la vida , o mejor dicho, se las había dejado encomendadamente a él, para que él sostuviera eso «hasta que Yo vuelva»; que era en definitiva como sostener todo el Universo; porque todo está trabado aquí abajo, y los mediocres incidentes de su prosa diaria lo habían obligado a pensar todo el Universo, hasta los más remotos problemas; como si dijéramos, que para tomar un colectivo, él tenía que resolver primero quién tenía razón en la guerra de Indochina.
La Providencia se había retirado atrás con respecto a él, dejándolo en las manos del Destino —que, sin embargo, no es independiente de la Providencia—. Él era un hombre del Destino; y el Destino es de bronce. Él no había tenido propiamente madre, porque su madre deliberadamente lo había abandonado a una loba.
Pensó en la interminable retahíla de desastres que había sido su vida: porque eso era lo que le permanecía en la memoria, «memoria algésica», que no retenía los placeres ni los éxitos —pequeños éxitos—. Esa retahíla de adversidades hacía ocho o diez años se había acelerado, convirtiéndose en una especie de maldición.
«Le daré éxito en todas sus empresas» —se acordaba con ironía de esa «promesa del Sagrado Corazón» que le habían ensenado en el Seminario—. Por supuesto que todos sus fracasos y continuas derrotas estaban entretejidos en un cañamazo de favores divinos, porque de otro modo no hubiese podido él durar hasta ahora; pero esos favores eran imperceptibles o «dialécticos», es decir discutibles, de dos caras.
Todos sus planes se habían frustrado siempre, una serie incontable de planes que en el fondo formaban un solo plan; todas sus ilusiones lo habían decepcionado siempre, puesto que ese es justamente el oficio de las ilusiones; pero siempre tuvo ilusiones, pues de otro modo no hubiese podido caminar. Mas esas ilusiones tenían seguro una fuente que no era ilusión: eran como figuras o señuelos de una realidad. Esa realidad le era desconocida, y se desplazaba sin cesar a la lejanía.
Se dio vuelta bruscamente otra vez en la cama, y pidió a la Virgen Nuestra Señora la salud: ¡Madre Reina! Se rio amargamente de pensar cuán poco se parecía el al hijo de una reina.
Le dolía la cintura y los riñones, sentía una molestia como hinchazón en el estómago. Empezó a cavilar qué es lo que podía haberle sentado mal en la cena. Su enfermedad era ridícula, eran pequeños achaques sin importancia; pero sin embargo para él era una enfermedad grave, aunque no fuera más que por el efecto devastador en su espíritu.
Era como un signo permanente del abandono interminable de Dios: la espuela que despertaba sin cesar la desesperación de su amor. Era un gran secreto, una enfermedad secreta: no podía decirla a nadie, desde que notó que lo tomaban en seguida por «enfermo imaginario» o hipocondríaco. Un médico se lo había dicho con bastante brutalidad. Otro médico amigo le dijo que era una enfermedad «mística», ¡imbécil! Los otros médicos (¡cuántos no había consultado!) le daban una droga cualquiera, en un gesto que decía que no era nada, o era inevitable, o era incurable, o era una cosa natural, o simplemente no querían ocuparse de él, porque era pobre.
Cuando su achaque le producía dolores físicos como ahora, tenía una especie de amarga alegría, porque entonces estaba seguro de no equivocarse. Las tres operaciones quirúrgicas que había sufrido en su vida, lo habían puesto en un estado de regocijo inquieto, o exaltación, parecida a una borrachera: los medios le habían alabado su «coraje». Después había vuelto otra vez a la «grisaille», monotonía, desolación, del opaco sufrimiento cotidiano.
Todos sus descalabros externos habían dependido de ella; ella lo desarmaba o ponía en desventaja en las luchas de la vida. Puesto que desaparecía del todo por temporadas, era curable; pero de hecho no se había curado, todas sus difíciles y aun heroicas medicaciones habían fallado, sus oraciones y novenas habían sido inútiles. Tenía que estar levantando continuamente su resignación a ella como una gran piedra que rodara eternamente abajo.
«Ser derrotado eternamente cansa», dijo un poeta.
Se acordaba de Santa Liduvina de Suecia, que había pasado su vida en una cama cubierta de llagas y postemas, prodigando ejemplos de paciencia y palabras devotas; y del Hermano Quereda, que conoció en el Seminario. Era en él un mal físico implacable y secreto estaba, no fuera sino dentro, como una oculta fuente de un infierno sin pecado. No hay infierno sin pecado; mas en él esto era más que purgatorio.
Dios lo había aniquilado lentamente. O, mejor dicho, Dios quería que él se autoaniquilara lentamente y activamente en su presencia: ningún tirano pensó nunca nada comparable. Él tenía que aniquilar su entendimiento delante de Dios, no comprender nada; tenía que aniquilar su voluntad, no desear nada; y al mismo tiempo pensando y queriendo formidablemente.
¿Pensando y queriendo que? La nada. Dios era cada vez más para él la Nada. Pero pensar y querer la Nada, es simplemente aniquilarse. Él tenía que aniquilarse para hacer lugar a Dios. Era como una especie de suicidio con el fin de que Dios existiera —al revés del suicidio de Kiriloff—. De modo que estaba en la presencia de Dios en una especie de relación de adversario: como dos cosas incompatibles. Y en esa relación consistía su religión —y si podía hablarse de eso—, su amor a Dios.
Esa relación, una especie de oscilación continua de arriba abajo, se le hizo presente con una claridad vivísima, y empezó a querer expresársela… quizá se podría poner en forma de cuento.
Pensaba con una intensidad enorme una cosa que siempre se le escapaba, desbordaba las palabras. Dios era la Nada: eso era todo lo que podía formular; para él era la Nada, lo cual no quiere decir que no existiera, al contrario. Pero de ahí no podía ir más adelante: cada vez que repetía la formula veía una cosa nueva, inexpresable; o mejor dicho, la fórmula se empreñaba y enriquecía cada vez más.
«Estar en la presencia de Dios sin razón: esa es mi religión » («Sin razón» tenía tres sentidos diversos: 1°, dándose tuerto a sí mismo, profesándose equivocado en todo; 2°, la Sinrazón de Cervantes; 3°, no usando de su propia razón).
No recordaba quien había dicho así: algún místico.
Recordó la multitud de ceremonias religiosas y prácticas de devoción que en otro tiempo había practicado; por imposibilidad física o psicológica, poco a poco habían ido cayendo todas; de donde algunos lo tenían por apóstata y creían que había perdido la fe.
Pero su fe, ¿qué era? ¿no era una especie de mezcla de fe e incredulidad? No, eso no podía ser. Era más bien una oscilación continua entre el creer y el no creer, permaneciendo separados ambos y aun opuestos; y condenado con gran esfuerzo siempre el no creer. ¿Era, pues, una fe «tentada», como le dijera el Padre Espiritual del Seminario? Más bien era una pura tentación. Su fe consistía en una tentación, aunque quizá no es esa la palabra exacta; pero no hay otra en castellano.
Lo mismo era su razón, tan alabada por algunos, ¿y envidiada? Quizás.
Era una continua oscilación entre la mayor necedad y la sabiduría —una sabiduría nunca poseída, imposeible—.
Él sabía perfectamente los abismos de necedad de que era capaz; pero la sabiduría —su sabiduría— no era suya. Aparecía solamente algunas veces por contraste -—los demás hablaban de ella—, él no creía en ella. Su sabiduría real era la posesión de la nada, de las tinieblas, un continuo echar afuera en todas direcciones todas las cosas, arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda. ¡Con razón la gente decía que era pesimista!
Su mente permanecía fija en la necesidad horrenda que tenía él de aniquilarse en la presencia de Dios —para que la presencia de Dios fuera posible. Sus labios internos balbuceaban lentamente: entendimiento, cero; voluntad, cero.
La Nada como objeto angustioso de la aspiración más íntima y radical de su alma: la aspiración a disolverse. Pero la Nada que él sentía como objeto de sus facultades espirituales, era en realidad la nada de su naturaleza; Dios era en realidad la Realidad.
Había un sentido en el que se lo decía así, un sentido opuesto al sentido humano. Existían en él dos sentidos, igualmente poderosos y tan trabados entre sí que nadie podría trazar la línea en que se distinguían. Evidentemente había dos sentidos, y en la lucha entre ellos consistía la sustancia de su vida interna.
Recordó una fábula que había escrito cuando muchacho, la lucha entre la Iguana y la Víbora. No era así. Tampoco era como una boa tragándose un cabrito vivo. No encontró comparación, y abandonó el pensamiento para encontrarse con palabras sueltas, como «Nada», Sinrazón, Disolverse, Destino…
La realidad que quería apresar en su cuento, era inapresable.
Todo en su vida era ambiguo; de nada podía estar seguro. O más bien dicho, ambífido: dos sentidos.
Eso era lo que le restaba fuerzas delante de los reproches de sus acusadores; la calumnia misma lo reducía a una mudez triste: sentía que toda calumnia contra él era un poco de verdad… en un sentido.
Por eso había sido derrotado tantas veces.
De él se podía decir todo: él podía afirmar que era el más dedicado de los hombres, por ejemplo, más sufriente que el mismísimo Job; y también podía afirmar que era el más feliz de los hombres («feliz», no dichoso) aunque esto él pocas veces lo afirmaba y siempre a sí mismo, nunca a los demás: ser tomado por loco no es obligatorio.
Y del mismo modo podía afirmar que amaba a todos los hombres y odiaba a todos los hombres; que no podía ver a los curas y reverenciaba a los curas; idem, idem a las mujeres; que adoraba la filosofía y despreciaba la filosofía; que era poeta y que no era poeta; que le repugnaba el periodismo y que era heredo-periodista; que era prudente y que era imprudente; que era rebelde y que era el más sumiso de los hombres; que era tímido y a la vez temerario; que era inocentón y sencillo y era endiabladamente arrevesado y complicado; que era muy abierto y el más secreto e infranqueable de los hombres; y finalmente, lo más raro de todo, que era sanísimo y estaba gravemente enfermo, según en que sentido se tomara.
Esta era la macana de tener dos sentidos. Por eso, lo mejor para él, y quizás su deber, era guardar absoluto silencio sobre sí mismo —que es, al fin y al cabo, la primera regla de la virtud de la modestia— porque hablando de sí indefectiblemente tenía que mentir; y, sin embargo, hablaba continuamente de sí mismo, que, al mismo tiempo, permanecía secreto.
«Desdoblamiento de la personalidad»… ¿no era así como la llamaban los psicólogos? No, no era eso, su persona moral era un bloque, lo que era doble eran sus dos sentidos totales e irreductibles conque ese bloque se miraba a sí mismo o mejor dicho se “ipsoaba”… “Verselbstuung”, ¿cómo es que se dice? “Verselbstung”.
¿Por qué tenía que ser así? Muchas veces había preguntado eso, retrocediendo ante la boca del abismo.
Porque era su Destino, no se podía salir de allí. Dios lo quería así. Algunos hombres nacían para ser sacrificados… ¿Por qué yo? A esto no había respuesta.
Infinitas veces su alma se había levantado en impaciencia contra su Destino: palabras de blasfemia, de rebelión, de rebeldía, de escepticismo cruel y grosera mofa y endurecimiento retrancado de su propio ser se le habían formado, infinitamente (al parecer) reales, inteligentes y sutiles; verdaderamente luciferinas.
Ya no luchaba contra ellas, las dejaba pasar. Pasaban. Eran de la superficie del alma. Sabía que no luchando y encogiéndose todo, ellas pasaban como si no fueran suyas.
Ahora estaba todo encogido, las rodillas a la altura del estómago, los brazos cruzados y la cabeza sobre ellos, como un feto, como una mujer en los primeros dolores.
Todas las blasfemias que Milton puso en la boca de Satán, o las de Carducci, de Stecchetti y de Baudelaire, le parecían cosas de niño.
Evidentemente todo esto debía tener una dirección y un fin: Dios tenía que tener un designio. Todo esto nadie lo conocía ni lo conocería jamás; entonces ¿para qué? El caso de santa Liduvina era claro; pero ¿esto?
Una vez había escrito: «Dios está haciendo de mí una fábula viva». Pero una fábula tiene que ser clara; por lo menos tiene que ser conocida. ¿Cómo podría ser un signo una cosa que nadie veía, y él mismo no comprendía?
Dicen que hay hombres que son como signos de una época, de una sociedad o de un pueblo…
Pero, ¿qué puede significar una palabra que no se puede oír? ¡Famosa lección, una lección inaudible! ¿Y él? ¿No la oía él acaso? No del todo.
Un hombre solo no puede salvar a una sociedad de la ruina; pero un hombre solo puede volverse una señal de que una sociedad va a la ruina, pensó.
¿Cómo?
Sufriendo primero la ruina que amenaza a todos.
Que él era una ruina era evidente; pero ¿quién lo sabía? Él solo.
Empezó a mirar como en un panorama la serie sucesiva de enormes destrucciones que había sido su vida; y que eran su secreto, pues nadie fuera de él podía saber «lo que hubiera podido ser», lo que él hubiera podido y querido hacer.
Miraba y derramaba interiormente amargas lágrimas, se escandalizaba ante las destrucciones, se horripilaba, tenía frío y los pelos de punta ante los escombros. Ut quid perditio hæc ? (¿Para qué este desperdicio?).
“Yo soy el Dios de la vida y no de la destrucción», dice la Escritura. Pero esta destrucción secreta y para el solo gusto de los ojos del Gran Destructor, parecía contradecir eso.
Vio las destrucciones externas y las más grandes internas que había recibido pasivamente y contra su voluntad y consentimiento; y después lo más grave, la acción destructiva interiorizada en él y vuelta esa extraña voluntad de aniquilamiento, que esta noche se le había develado claramente por primera vez, había irrumpido en él, y se había asentado tranquilamente en toda su alma inmortal.
¿Para qué desperdicio tal?
Las ruinas de un castillo antiguo a la luz de la luna pueden producir poesía romántica; pero, por ejemplo, tomar la Gioconda y la Cena de Leonardo da Vinci, y a cuchilladas convertirlas en un montón de jirones, y después esconder los jirones, eso no dejaba saldo alguno, ni siquiera el de espantarse de la bestialidad del destructor.
Pero ¿la desaparición de la Gioconda? ¿No produjo ruido en el mundo entero la desaparición de la Gioconda? Ella se hizo presente al mundo entero por su ausencia.
Esto que yo indico levemente no tiene casi nada que ver con la patética y lacrimosa contemplación con que el enfermo recorría la colección de ruinas que constituían su historia, de nadie fuera de él conocida.
Mas él no se daba cuenta de que no eran ruinas sino de posibilidades, no de cosas hechas ni de cosas logradas: eran simplemente cosas malogradas, que nunca habían existido sino hipotéticamente, potencias, posibles, deseos falsos en el fondo.
«Señor, yo te ofrezco mis días perdidos hasta hoy – Los libros que hubiera podido escribir – Mi bien por hacer, la inmensa carencia que soy – Y mi única actual posibilidad, sufrir…»
Por tanto, el había confesado hace mucho que eran «libros que hubiera podido…» en subjuntivo hipotético.
Hay una cosa que puede volver loco al más pintado, y es pensar «lo que hubiera podido ser»: eso no hay que pensar nunca.
Es verdad que «los días perdidos» eran algo positivo. Pero ¿cómo pueden ser días perdidos, días que han sido vividos? Esta misma visión de esta noche ¿no era por ventura el resultado conjunto de todos ellos, todos esos días «perdidos» desembocando desde alguna parte en un instante como una catarata? ¿No eran como un montón de ladrillos sueltos que de golpe se organizaran solos en torre, o por lo menos en tumba?
El enfermo empezó a vislumbrar una respuesta a su angustiosa interpelación contra el cielo.
Recordaba que una vez pensó: «¿Te parece poco llegar a comprender la Oración del Huerto?», y después se avergonzó de este pensamiento, que en rigor no fue un pensamiento, sino como una cosa que le dijeran de afuera… algún recuerdo del Seminario.
Tenía una sola cobija, y empezó medio a querer tener frio. Pensó que si esta noche se resfriaba, no iría mañana al trabajo: mejor.
Todas estas ruinas reales o imaginarias no serían quizás sino el trabajo interno de Dios, la «cocina»: cuando se presenta un manjar exquisito a la mesa, ¿qué necesidad de que los comensales hayan visto pelar las papas? Como él no conocía el designio de Dios (el plato), por eso se horrorizaba de las destrucciones; pero esas, destrucciones podían ser sólo aparentes, si ellas apuntaban a un designio para el desconocido, pero claro en la mente del artista: las papas tenían que ser peladas; no se puede freír huevos sin romperlos. Esto parece filosofía alemana.
Hasta el final no sabré nada, se dijo; pero alguien puede saber.
Estaba seguro que en la hora de la muerte no iba a decir palabras sublimes, sino una cantidad de pavadas, como toda la vida: no iba a tener la decantada «muerte de los santos».
Sus enemigos inicuos iban a ir a visitar su miserable lecho, y él, solitario y débil, no iba a tener la fuerza de rechazarlos, iba a proceder débilmente como siempre, a lo mejor iba a hablar con ellos y decirles lo que menos quería… «Muchas gracias, les agradezco, son ustedes muy buenos…», llevado por su falsa dulzura, que era debilidad en el fondo; y ellos iban a propalar que se había arrepentido y había; dicho que toda su vida se había equivocado: que les había dado a ellos la razón. Pensó que iban a publicar una relación de su muerte en sus revistas, como habían publicado la de su «apostasía», falsificando toda su vida.
Pero aun en ese caso, no importaba; si Dios quería que ese fuera el «signo», si esa era la imagen que Dios quería dejar, paciencia. El artista es Dios y no él, Dios sabía adónde iba.
Repitió la frase que había copiado esos días de un calendario: «Un hombre solo no puede salvar a una sociedad de la ruina; pero un hombre solo puede ser hecho señal de que una sociedad va a la ruina».
Yo soy ese «Solo», dijo.
No es una señal que uno «hace», no es producto nacional… «Ser hecho», se ha dicho.
Tenía demasiada experiencia de la irrefragabilidad del Destino, no era él quien hacia su vida, él a lo más consentía.
Cuando a los reproches violentos de sus contradictores a algunos de sus actos, los repasaba mentalmente para arrepentirse de ellos, siempre encontraba que no habían podido ser de otra manera. Un índice de necesidad acompañaba constantemente la cadena de sus decisiones, por lo menos en su recuerdo. Si eran pecados, eran pecados forzosos; y eso no puede ser.
Podía dar interminables razones, explicaciones y excusas de cada uno de sus actos censurados —y por desgracia tenía la debilidad de hacerlo— pero después se daba cuenta acremente que había “mentido” en cierto modo: esas razones no eran la razón verdadera y profunda.
La razón verdadera era una especie de necesidad, que sin embargo no le quitaba la libertad, al contrario.
Recordaba la frase de su abuela Diana: «Eh, se é il suo destino, che cosa c’é a fare?» (Bueno, si es su destino, ¿qué puede hacer?). Por eso proponía frecuentemente guardar un silencio absoluto y mantener ante les juicios de sus actos una impasiblez de estatua; pero faltaba a sus propósitos.
Pero todo esto ¿era seguro? No, no era seguro; era dialéctico, es decir, era seguro para un sentido y no era seguro para el otro sentido, para el sentido humano.
Como en el caso de la bolita de Aristóteles, que es una para la vista, y dos para el tacto.
Había dos sentidos, dos sentidos contrapuestos. Que él hubiese sido elegido por Dios para una misión excepcional, para crecer lo bastante a ser destrozado, y que lo importante no eran sus cosas, facultades u obras, sino el destrozo de ellas, que él hubiese sido escogido por Dios para condenar por medio de su ruina a una sociedad entera, que el fuese como la mancha del brazo que denuncia la lepra, le parecía una enormidad y un imposible; y por otra parte, parecía más imposible que Dios hubiese hecho ese refinado destrozo y esa montaña de tormentos sin designio alguno.
Los tormentos en sí mismos eran inútiles, puesto que eran incógnitos e incognoscibles; pero ¿su resultado? Su resultado no podía ser inútil. Y ese resultado pudiera ser un único y simple gesto final, una sola palabra. Menos aun: su presencia. Su realidad.
¿Por ventura no fue ese el caso del que fue crucificado? Aunque no hubiese dicho ni una sola palabra en la cruz, su sola presencia pasiva allí condenó a la Sinagoga.
Cristo fue la imagen, la imagen única y suficiente; a San Pedro no lo crucificaron (entonces) ni siquiera lo agarraron preso.
Dios había decidido condenar la Sinagoga, y así permitió que ella se condenara a sí misma ostensiblemente, haciendo lo que hizo.
Dios no condena directamente —excepto a los Santos—, nos condenamos nosotros solos. «Relator, juez y verdugo», dice el verso: los verdaderos condenados se condenan solos…
Se durmió repentinamente, sin transición, simplemente se encontró de nuevo despierto, con sol en el cuarto y bastante mejorado… en un momento cualquiera del curso de estas frases. Nada había soñado, ni se había curado ni se había muerto.
Se levantó remoloneando y de mal humor, como siempre. Fue al trabajo…