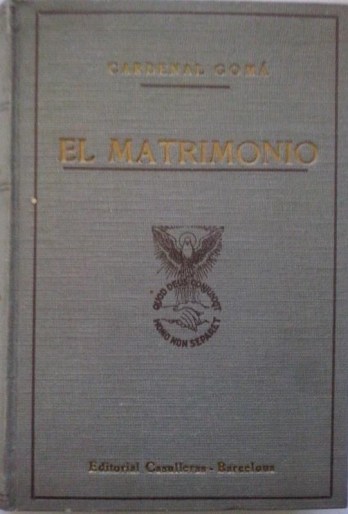LA ARMADURA DE DIOS
CARDENAL DON ISIDRO GOMÁ Y TOMÁS
ARZOBISPO DE TOLEDO — PRIMADO DE ESPAÑA
LA FAMILIA
CAPÍTULO III
LA SOCIEDAD CONYUGAL
QUINTA ENTREGA
EL DIVORCIO
Sentado el hecho y la doctrina de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, hemos de hacernos cargo del contenido doctrinal, de sentido católico y adverso, que se encierra en la palabra divorcio, famosa si las hay.
No ha engendrado poca confusión la promiscuidad con que en las legislaciones modernas se ha adoptado la palabra divorcio para significar cosas totalmente distintas. Es por ello sin duda que en el Código canónico, vigente desde 1918, se ha substituido la palabra divorcio por la de «separación».
El divorcio puede significar la disolución del vínculo matrimonial, en oposición a la doctrina de la indisolubilidad que hemos expuesto, y en este sentido se toma en todos los códigos de las naciones europeas, excepto en España, Portugal e Italia.
Puede significar la simple separación personal de los cónyuges en cuanto al lecho, mesa y habitación. Esta última separación no es más que el apartamiento, temporal o perpetuo, de los cónyuges en cuanto a la vida y comunicación marital, pero permaneciendo en toda su fuerza el vínculo conyugal.
Empezando por este último, ¿hay causas legítimas para establecer esta separación?
Por muchas causas, dice el Concilio de Trento, puede decretar la Iglesia, y suelen conceder los Tribunales eclesiásticos en su nombre, la separación de los esposos. Por el adulterio de uno de los cónyuges, tiene el otro cónyuge el derecho de romper, hasta a perpetuidad, la comunidad de vida, a no ser que hubiese consentido en el crimen o sido causa de él; o lo hubiese condonado, expresa o tácitamente, o él mismo hubiese cometido igual crimen (canon 1130).
Esta causa de separación la había ya promulgado el mismo Jesucristo. La razón de ello es que el adulterio es atentatorio contra el fin primordial del matrimonio.
Si uno de los cónyuges diere el nombre a una secta acatólica; si educare acatólicamente la prole; si lleva una vida perversa e ignominiosa; si es causa de peligro grave, de alma o cuerpo, para el otro cónyuge; si hace la vida común demasiado difícil con sevicias o malos tratos inferidos al otro: estas causas y otras análogas son otros tantos legítimos motivos para que el cónyuge inocente se separe, con la autoridad del Ordinario del lugar, o por propia autoridad, si ello consta ciertamente y hay peligro en la demora (canon 1131).
Tal es, en general, la legislación eclesiástica en punto a la separación de vida y comunicación marital. Baste indicar que, por lo que respecta al mismo matrimonio, sólo los tribunales eclesiásticos son competentes para entender de estos asuntos; los tribunales civiles conocen de los efectos llamados civiles de la separación: lo relativo a la parte económica, a los hijos, etc., en lo que los tribunales ordinarios sean competentes.
Pero el divorcio tomado en la segunda acepción o de disolución del vínculo, ¿es posible alguna vez? ¿Hay alguna excepción a la ley natural y eclesiástica de la indisolubilidad?
Ya hemos indicado que el matrimonio rato y consumado no puede disolverse por ningún poder humano ni por causa alguna, sino por la muerte (canon 1118).
Llámase rato el matrimonio contraído entre cristianos consumado aún: es rato, es decir, ratificado, porque contraído según la ley natural, lo ha ratificado la Iglesia, añadiendo a él la razón de sacramento.
Consumado ya, ha logrado toda la plenitud de simbolismo de la unión de Cristo y la Iglesia, y es indestructible, como esta unión.
Pero nótense las siguientes excepciones:
El matrimonio no consumado entre bautizados, o entre un bautizado y otro que no lo sea, queda disuelto, en fuerza del mismo derecho, por la solemne profesión religiosa; así como por dispensa de la Santa Sede concedida por causa justa, a petición de ambas partes, o por una de ellas, a pesar de la otra (canon 1119).
No faltan en la historia de la Iglesia ejemplos de Santos, como Santa Tecla y San Alejo, que para seguir una vida de mayor perfección dejaron al cónyuge.
Es derecho que se funda en el logro de un mayor bien y en la edificación del pueblo cristiano, siempre supuesto la plenitud de la potestad de la Iglesia, intérprete, en este caso, del derecho divino.
En segundo lugar, se disuelve el matrimonio contraído por dos no bautizados, aunque sea consumado, si uno de ellos se convierte a la fe y el otro o no quiere de ningún modo cohabitar con el convertido, o no consiente hacerlo sin injuria del Criador (canon 1120). Este caso es el privilegio llamado paulino por haber sido San Pablo el promulgador de esta excepción de la ley evangélica a la ley general de la indisolubilidad (I. Cor., 7, 12).
Sin entrar en más pormenores, impropios de un libro como el presente, decimos que, fuera de estos casos, la Iglesia ni ha consentido, ni consentirá, ni puede consentir el divorcio en cuanto significa la resolución del vínculo conyugal. Lo que equivale a decir que en la inmensa mayoría de los casos, el matrimonio es de hecho indisoluble en nuestros países; y que en los casos contadísimos que puedan ocurrir de matrimonios ratos, de los que se solicite la disolución, la Iglesia procede siempre con extraordinaria cautela, y no llega a la anulación sino después de delicadísimo proceso.
Este es, a grandes rasgos descrito, el estatuto jurídico de la Iglesia en lo que atañe a la constitución y régimen del matrimonio.
Se concreta, en la práctica, en la siguiente regla, que se aplica en numerosos casos:
El matrimonio es indisoluble y reclama la unidad y perdurabilidad de la convivencia: Pero, si la convivencia que exigen esta unidad y perdurabilidad no es posible sin grave daño de uno de los cónyuges, mayormente si interviene grave culpa por parte del otro, la Iglesia ampara al cónyuge inocente, o cuya salud física o espiritual está en peligro, y, dejando subsistente el vínculo, declara le suspensión de sus efectos, por tiempo determinado o a perpetuidad.
Pero este relativo divorcio, que está inspirado en razones de altísima prudencia y que basta para resolver las dificultades que contra la indisolubilidad del matrimonio se esgrimen, no es el que quieren los defensores del divorcio moderno o llamado legal.
La Iglesia quiere la unión de los esposos intangible cuanto el vínculo; ellos quieren la declaración oficial, por parte de la autoridad civil, de la disolución del vínculo; propugnan la ruptura del lazo, la invalidez del contrato, la anulación del sacramento.
Dos fundamentales cuestiones de derecho en las que la Iglesia no transigirá jamás:
— la disolubilidad del vínculo conyugal,
— y el poder de la autoridad civil sobre un sacramento que es inseparable del contrato matrimonial.
¿Por qué este empeño en destruir el derecho secular cristiano y el hecho, fecundísimo en bienes para la civilización europea, que del mismo derivó?
Prescindiendo del sectarismo que informó siempre las luchas contra el matrimonio cristiano, la razón determinante de una campaña que agitó todo el siglo XIX, que logró la implantación del divorcio legal en casi todas las naciones europeas, que revivirá en nuestra España, con todos los problemas del laicismo, así que dejen de pesar en la conciencia nacional los grandes problemas que reclaman pronta solución, es la corrupción general de costumbres.
Es un hecho fatal, que denuncia la historia, el hecho del celibato vicioso y del divorcio cuando se corrompen los pueblos.
Todas las razones de derecho radican en esta razón de historia,
Ya ponderaremos las razones del derecho moderno en pro del divorcio. Insinuemos antes las que a él son adversas.
Valen, desde luego, contra el divorcio todas las razones aducidas en favor de la indisolubilidad del matrimonio: razones de autoridad, de tradición, de razón de orden divino y humano.
Ellas serán perpetuamente el muro infranqueable que defiende la perennidad del lazo conyugal contra toda razón contraria, de autoridad, de costumbre o de ley, cualquiera que sea su valor ante la pura razón humana.
Es, ante todo, el divorcio un atentado contra la dignidad del matrimonio, como contrato natural y como sacramento.
El matrimonio, considerado en su razón de contrato, es una donación mutua y total de los esposos. Supuesto el derecho previo al divorcio, ya no es donación, sino indigno préstamo corporal, que pone a los contrayentes al nivel de muchos irracionales, inferior a algunos de ellos.
Ya no es el nobilísimo contrato celebrado en todas las civilizaciones con las inusitadas pompas de orden religioso y social que le colocan en una categoría superior a todo contrato; sino que es un pacto rescindible, como cualquier otro de orden puramente material.
En su aspecto de vínculo, queda por el divorcio rebajada la condición del matrimonio: se han unido los cuerpos, pero los espíritus están tras de ellos, por decirlo así, al acecho de la ocasión propicia para deshacer un nudo que el derecho al divorcio ha puesto al arbitrio de la veleidad o de la pasión.
Bajo su aspecto de sacramento, el divorcio inflige al matrimonio gravísima injuria. Él pone en manos del capricho, aliado quizás con el crimen, el poder de represar, de cerrar las fuentes de la gracia, abiertas por el mismo Jesucristo, y a título de perennidad, en favor de ambos esposos en las mismas entrañas vivas de su unión.
Ya Dios no bendecirá a quienes se hayan separado, contraviniendo su voluntad y faltando a una ley fundamental de su unión.
Con la separación desaparecerá el simbolismo de la unión conyugal, que es la unión de Cristo y su Iglesia, que no se separarán jamás; quedando la mujer decapitada, y el marido, cabeza de la mujer, sin el cuerpo al que se unió, resultando de ello una mutilación monstruosa, un nefando sacrilegio.
Yo creo que ningún corazón bien nacido puede llegar al pie de los altares, ni siquiera ante la autoridad municipal, en la hipótesis de un contubernio civil con honores de matrimonio, llevando el prejuicio, cuanto menos el propósito del divorcio; y que con razón dice Bonomelli que si uno de los contrayentes se reservara, el día jubiloso de las bodas, la facultad de separarse del otro, las nueve décimas partes de los matrimonios quedarían en proyecto. Porque, ¿quién es tan villano que conscientemente entregue su cuerpo y su afección a otro a título de precario?
La misma dignidad de los contrayentes corre gravísimo peligro. Necesita el hombre todo el esfuerzo de su voluntad y todas las atracciones del ideal para no sucumbir, en las horas graves de la vida a que su estado le someta, o en estas otras horas de tempestad en que la pasión desencadena sus huracanes contra la razón y el deber.
Son muchas, ya lo hemos dicho con el Apóstol, las tribulaciones de los casados; sólo la fuerza de la indisolubilidad del lazo y la de la gracia de Dios, que no falta a los bien casados, son capaces de contener a los esposos en el coto cerrado de sus deberes, sin buscar un portillo por donde se huyan las responsabilidades y que dé acceso al campo abierto de la pasión, insaciable y fogosa.
No portillo, sino ancha y fácil puerta, por donde huyan del matrimonio los cobardes y depravados, es el divorcio. Cualquier malestar que en el hogar se produzca; cualquiera solicitación que de fuera venga, hará que los esposos se orienten hacia la fatal brecha y buscando manera de legitimar la huida, se hará del hogar una hoguera donde ardan toda suerte de pasiones y exploten todas las violencias.
De aquí vendrán las insinuaciones maliciosas, las quejas por pretextos fútiles, las palabras fuertes e injuriosas, los atropellos graves. En vez del disimulo, la procacidad; en lugar de la corrección amorosa, el grosero insulto; en vez de prevenir enojosas querellas, con la acción bondadosa o con la palabra suave, poner al otro cónyuge en la fácil pendiente de las actitudes agresivas.
Es decir, ya no se sostendrá la noble lucha del espíritu contra la conveniencia y la pasión para escalar las alturas de la paz conyugal, sino que se vivirá en perpetuo pugilato en que la violencia y la pasión obligarán a los esposos a bajar hasta el último peldaño de su dignidad.
Y estas querellas intestinas rebasarán las paredes del hogar, para llenar con sus ecos los hogares de la parentela y amistades de los cónyuges, para que se enteren y disputen y dividan en dos bandos enemigos.
Elemento de discordia social y espectáculo desedificante, rayano a veces en escándalo público, en que las miserias de un hogar, de orden material y moral, logran la categoría de pública enseña bajo la que militan y luchan encarnizadamente amigos y deudos de los desavenidos cónyuges.
¿Y los hijos? ¡Ah! Los hijos son los que reciben rudísimo golpe, en su educación, en su bienestar material y moral, de la práctica del divorcio.
¿Qué suerte les cabrá a los hijos cuyos padres se hayan divorciado legalmente?
¿Irán con el padre? Entonces caerán en manos mercenarias, tal vez en las de una rival de su propia madre, y no conocerán más que la indiferencia, el desamor, quizás los crueles tratos. Y cuando así no fuera, les faltará la ternura, los cuidados solícitos de la madre insubstituible, única capaz de poner en el seno de las tiernas vidas los gérmenes del honor, de la delicadeza de sentimientos, de la piedad filial y de la piedad religiosa.
¿Irán con la madre? Les sobrarán las ternezas y les faltará la autoridad del padre: la madre es débil para contener a los hijos, sobre todo a los varones, cuando entran por los caminos de la adolescencia.
No sólo esto: sino que los hijos, así que sean capaces de razonar, tomarán el partido del padre o de la madre, y no quedará en su corazón lugar para el amor de uno de los dos; si no es que lleguen a odiar a aquel de los autores de sus días que crean culpable de la separación.
Y siempre se dará el caso de una vivisección antinatural, de un hogar deshecho por la violencia, de unas vidas jóvenes, arrancadas prematuramente, como tallo de su gleba, del seno de una familia donde debían absorber la savia que les hiciese buenos y fuertes.
Pero el matrimonio es contrato y sacramento de carácter social, como decíamos; su grandeza es la grandeza de la sociedad; sus fuerzas y sus virtudes son vigor y santidad para el pueblo que de él brota. Luego, y la consecuencia es fatal, el divorcio, que es un atentado a lo que tiene el matrimonio de más sagrado e inviolable, es un principio de decadencia social.
A medida que crece la corrupción de los pueblos, dice Taparelli, crece en ellos la manía del divorcio; porque carecen de vigor para mantener la indisolubilidad del vínculo conyugal, con las responsabilidades que importa, y para refrenar las pasiones que les empujan a las uniones múltiples.
Pero, recíprocamente, decimos nosotros, el divorcio aumenta la corrupción de las sociedades.
La razón es obvia. El divorcio será siempre un escándalo social, hasta para los pueblos más depravados; porque el sentido de la perfección de la unidad e indisolubilidad conyugal es universal, hasta el punto que Bentham, defensor del divorcio, confiese que el matrimonio cristiano es el matrimonio ideal.
Luego, a mayor número de divorcios, mayor claudicación pública del sentido social de la grandeza del matrimonio, mayor facilidad para disolverlos, mayor frenesí para buscar uniones nuevas.
Todo ello debe ir acompañado fatalmente de la relajación de la moral pública y de la explosión pestilente del sentido depravado.
Así sucedió en la Roma decadente: «Triunfa el divorcio: se acabó el respeto que rodeaba a las augustas matronas. Desaparece este ornamento de la sociedad romana. La matrona es substituida por mujeres licenciosas que cuentan sus años, no por el número de cónsules, sino por el de sus esposos; que cambian ocho veces de hogar en cinco años, y que son enterradas después de haber pasado por los brazos de veinte maridos. Los dos sexos rivalizan en incontinencia y libertinaje. El hombre no obedece más que a sus caprichos y a su pasión… Los patricios se cambian mutuamente las mujeres. Catón cede su esposa a Hortensio: «es costumbre entre los nobles», dice un historiador. No se contrae matrimonio sino con la esperanza de divorciarse; el divorcio es como el fruto del matrimonio… La disolución que acarrean estas uniones pasajeras, fruto del placer o del interés, aparta del matrimonio y seca las fuentes de la vida. Decrece la población, y Roma carece ya de soldados útiles para defenderse contra la invasión de los bárbaros».
Estas y otras muchas son las razones de derecho y de hecho que militan contra el divorcio legal.
Pero nos hallamos frente a otro hecho deplorable: el divorcio ha sido admitido en el código de casi todas las naciones modernas, en forma más o menos atenuada. Cada conquista de la impiedad en este punto ha sido precedida de una serie de alegatos de derecho en pro de la conveniencia de la disolución del vínculo matrimonial en determinados casos.
¿Cuáles son las razones de derecho que generalmente se aducen? Helas aquí brevemente expuestas, con la respuesta que las anula.
La razón de la libertad, dicen: porque el hombre libre no puede encadenarse a perpetuidad; con la misma libertad con que se sometió al yugo del matrimonio debe poder sacudirlo.
— Pero es que el hombre es libre antes de perder voluntariamente su libertad; por ello reclama la Iglesia la total libertad de los contrayentes: Voluntarium complete. Con esta teoría no habría pactos posibles a perpetuidad. Con ella debiera llevarse el divorcio hasta los excesos del amor libre. Es, además, el contrato matrimonial único entre todos: ninguno lleva las responsabilidades de éste; ninguno importa una donación personal, ni una ligadura tan profunda y de repercusiones tan graves e íntimas en el orden psicológico y moral; ninguno tiene un valor tan constructivo en el orden personal y social: ¿por qué, pues, debe nivelarse con los demás contratos en orden a su rescindibilidad?
La razón de corregir errores irreparables, añaden. Por millares se cuentan los que han sufrido en el matrimonio crueles decepciones: la fortuna, la educación, el carácter del cónyuge no eran lo que pensaron.
— Para prevenirlo está la prudencia cristiana, decimos nosotros. Si, a pesar de ello, ha venido la decepción, considérese una desgracia más de la vida, que habrá que atenuar en lo posible con la paciencia y tolerancia, y soportarla con resignación, pensando que no son pocos los contratos en que uno sufre engaño y, con todo, no pueden anularse. Y, ¿por qué, por razón de unos matrimonios más o menos mal concertados, debiera claudicar una unión que es de derecho natural, y sacrificarse el inmenso bien de orden social que deriva de la intangibilidad del vínculo? ¿No debe ceder el bien particular a un bien mayor de orden general?
El divorcio, nos dicen, es una exigencia del progreso moderno: todas las naciones más adelantadas lo han adoptado; quedan sólo, en Europa, España, Portugal e Italia.
— Y ni estas naciones, respondemos, han echado de menos una reforma legal que es una herejía, y que fue un atentado contra los intereses morales de aquellas naciones. En cambio, en Prusia, donde se contaban hace poco 8.000 divorcios por año, han levantado la voz los políticos y moralistas, pidiendo volver a la severidad católica en este punto. Lejos de ser un progreso, es el divorcio una fatal regresión a las costumbres relajadas de algunos pueblos bárbaros. Porque el divorcio es el plano inclinado por el que se va al salvajismo de la unión libre.
Nótese lo que para la vida doméstica y social representan los siguientes datos: en 1922, el divorcio destruía, en Chicago, un hogar por cada tres matrimonios; en Washington, uno cada cuatro; en el Estado de Orejón, uno por dos y medio; en el de Nevada, dos por cada tres. A este bajísimo nivel de la moral ciudadana, del mutuo respeto entre los cónyuges y de la misma dignidad humana se ha bajado por la pendiente del divorcio que, legalizado en un principio para casos extraordinarios, ha venido a ser el pretexto de todo desenfreno. Es el mismo camino que sigue Francia, en el hecho del divorcio, en la relajación de la ley que lo autoriza y en la aplicación, cada día más laxa, que de ella se hace. En 1885, año siguiente a la implantación del divorcio, hubo en Francia 4.123 divorcios; en 1921 llegaron a 32.557. En un solo departamento, el del Sena, han llegado a autorizarse en un solo día 294 divorcios.
Con razón decía León XIII en su Encíclica Arcanum que «es recia la fuerza de los ejemplos, y más lo es aún la de las concupiscencias; por ello el innoble antojo de los divorcios avanza cada día y se apodera de muchos, como se agrandan las epidemias por el contagio, o como se desbordan las aguas, roto el dique que las contenía».
El divorcio favorecerá la natalidad, les decía el judío Naquet a los diputados franceses en 1881.
— Y en tal forma la ha favorecido, que en la nación vecina, donde se introdujo legalmente el divorcio en 1884, en virtud de aquella campaña, ha decrecido la población de manera espantosa, hasta el punto que ya Moltke pudo decir que cada día perdía Francia una batalla; pues mientras Alemania contaba a principios de este siglo con más de 100.000 nuevos ciudadanos al año, e Italia se aproximaba a esta cifra, la nación vecina perdía todos los años un promedio de 20.000; y sigue la aterradora progresión, pues de 1921 a 1922, disminuía el número de nacimientos en 53.000. Hoy cuenta Francia, dicen los periódicos, millón y medio de extranjeros, que se esfuerza en nacionalizar, para llenar los huecos de los hijos de Francia que no vieron la luz.
Ya en 1913 escribía en un bien documentado libro Leroy-Beaulieu, miembro del Instituto: «Con la nueva natalidad, aun en las circunstancias menos desfavorables, la nación francesa está condenada a una casi completa y rápida desaparición, en cuatro o cinco generaciones a lo más: el año 2112, no habría ya casi en Francia ningún francés de origen».
Ni ha disminuido el número de nacimientos ilegítimos, como esperaban muchos de la implantación de la ley. El divorcio, al facilitar las desuniones, ha dejado abierta la puerta a todo desenfreno de las concupiscencias, y se han llenado las inclusas de hijos de padres desconocidos.
No: no hay una sola razón, de orden moral o social, que pueda legitimar el divorcio. En cambio, a más de la razón de nuestra fe, que nos dice que el vínculo matrimonial es indisoluble, y que la teoría del divorcio es una herejía, tenemos en favor nuestro el balance espantoso del divorcio.
Él es el que deja a los hijos en el desamparo, truncando bruscamente su educación, y abandonándolos a su inexperiencia, después de haberles dado el escándalo de la separación.
Él es el que ofrece al público el ejemplo de las vidas errantes, cuando no escandalosas, que son un atentado al sentido social de la dignidad humana y de la santidad de los deberes.
Él es el que rebaja la condición, social de la mujer, que es en definitiva la que fatalmente pierde en el divorcio, porque deja en su primer hogar lo que más vale para una mujer: las primicias de su honor, la reputación social y los atractivos de la juventud.
Él es quien descotiza, quien mata el más alto valor del mundo moral, que son los amores de familia: el amor dulce e inquebrantable de los verdaderos esposos cristianos; el amor vigoroso y dilatado del padre; el amor tierno y abnegado de la madre; el amor expansivo y confiado de los hijos; el amor de todos juntos, que hace de la familia un oasis en el desierto de egoísmos que es la vida.
Y, en fin, con la ruina del amor, viene la pulverización de las desdichadas familias que han visto partirse en dos, por el divorcio, el recio tronco que debía nutrirlas y sustentarlas.
¡Qué pena producen en el alma estas crudas estadísticas que nos dicen que el divorcio se produce casi siempre entre los 30 y 36 años del marido, y de los 25 a los 34 de la mujer, y que la mayor parte se entablan entre los 5 y 15 años de matrimonio, en pleno vigor de la vida de los padres y en la infancia, o poco menos, de los hijos, ya que la mayor parte de los padres divorciados lo son de varios hijos!
Es el nido de la vida humana, deshecho por la garra cruel del monstruo.
Por esto fue siempre la Iglesia acérrima enemiga del divorcio, tanto como tenaz defensora de la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Ella desterró de Europa la práctica del divorcio, heredada de la corrupción del imperio romano. Cuando el mismo Constantino lo autoriza, y los reyes visigodos lo toleran en España, y se practica en Francia hasta Carlomagno que, antes de proscribirlo, había él mismo repudiado a la hija de Didier, rey de los Lombardos, la Iglesia no cesa de predicar, inflexible, la ley de la indisolubilidad del matrimonio cristiano.
Cuando triunfó el derecho cristiano, extirpando esta lacra del divorcio de la legislación de los pueblos europeos, la Iglesia ha debido trabajar aún con denuedo para que no renaciera, oponiendo sus principios, rígidos con la rigidez dogmática, a las pretensiones de los poderosos y a la invasión, siempre nueva, de la licencia de las costumbres populares.
Mártir de la indisolubilidad del matrimonio
Tal vez las puertas de la China y del Japón se abrirían a las influencias del Evangelio si la Iglesia fuese tolerante con los abusos de la poligamia y de las uniones múltiples; y la Iglesia no cede, ni ante la perspectiva de vastos imperios que pudiesen sumarse a su vastísimo imperio espiritual, como no cedió ante la dolorosa amputación de Alemania e Inglaterra cuando la Reforma.
Desde la promulgación del Evangelio hasta el Syllabus y el Concilio Vaticano, la Iglesia ha permanecido en el mismo lugar en la cuestión capitalísima del matrimonio.
A pesar de los «espíritus de error» y de las «doctrinas de demonios», profetizadas por el Apóstol, la Santa Iglesia sigue repitiendo a todos los hombres, de todos los siglos, las palabras del primer día del mundo: Serán dos, y no más, en una carne; y las que dijera Jesús a sus adversarios: Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.