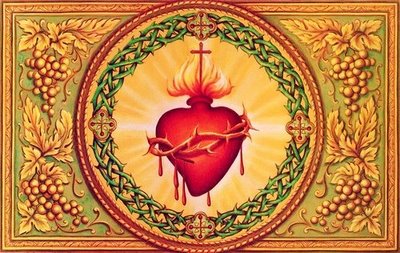FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN
He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada, hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y, en compensación, sólo recibe de la mayoría de ellos, ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como de las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este Sacramento de Amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi Corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por Él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También te prometo que mi Corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute.
Así habló el Señor a Santa Margarita María de Alacoque durante la famosa revelación en el curso de la Octava del Corpus Christi del año 1675, o sea entre el 13 y el 20 de junio de aquel año. La Iglesia ha correspondido con creces al deseo del Sagrado Corazón. No sólo le ha dedicado el día que pedía, sino toda una Octava. En ella rinde homenaje al Corazón del Verbo Encarnado, símbolo de su infinito amor a los hombres. Respondamos a los deseos de la Iglesia. Si durante la Octava de Corpus fuimos adoradores, seamos ahora almas reparadoras. Paguemos al Sagrado Corazón de Jesús un tributo de amor. Por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, descendió el Hijo de Dios de los cielos y tomó nuestra carne. ¡Quién pudiera percibir los latidos de su Corazón en el primer instante de su concepción, en su nacimiento, en su huida a Egipto, en el Cenáculo, en el Calvario!
El Apóstol San Pablo, impotente para expresar la medida de este amor, las ininvestigables riquezas de Cristo, dobla la rodilla ante el Padre, para que nos muestre Él mismo la anchura y la longitud y la altura y la profundidad de este misterio, el amor de Cristo a nosotros, que sobrepuja a todo conocimiento. Amor ardiente; amor impetuoso, que pugna por abrasar en sus llamas a cuantos corazones se pongan a su alcance. He venido a traer fuego a la tierra; y ¿qué quiero, sino que arda? ¿Quién no devolverá amor a tal amante? ¿Quién habrá que no ame un Corazón así herido?
Amemos, pues; comencemos a amar ya ahora, cuando aún estamos revestidos de esta carne mortal, con todas nuestras fuerzas, al que tan tiernamente nos ama.
Consolemos a Jesús en las congojas de su Corazón. Busqué quien me consolase, y no le he hallado… Jesús se queja de su amarga soledad…
Son muchas las almas que han respondido a la queja del Salvador. Sus corazones son como místicos incensarios, de los que suben a las alturas hálitos de incienso de reparación, cuyo perfume embriaga el Corazón de Jesús y le fuerza a abrir nuevamente aquel Sagrario de misericordias, para derramarlas a raudales sobre la tierra.
Alma cristiana, ¿no quieres asociarte tú también al número de esas almas reparadoras? ¿No quieres ser también, tú un incensario místico que recree con sus aromas al Divino Corazón?
Jesús te lo pide, y la Iglesia te incita a ello. Abre, pues, los senos de tu alma al amor de un Dios que te pide consuelos. No seas ingrata. Piensa que va toda tu gloria en acceder a la condescendencia de todo un Dios. Conságrate a Él como alma reparadora.
Examina ya desde ahora tus posibilidades, y resuelve en tu interior qué consuelos puedes prestar a tu Divino Maestro, qué sacrificios podrás ofrecerle, qué penitencias tomarte, de qué modo expiarás las horrendas blasfemias con que públicamente se ultraja su amor, de qué medios, en fin, usarás para conseguir que su Corazón quede satisfecho con tu reparación.
No olvides, sobre todo, las infidelidades de las almas buenas; que ésas son las que más afligen al Divino Corazón.
Suple hoy con tu fervor las tibiezas que hacen sangrar de modo tan doloroso ese Corazón amoroso de tu Señor; compensa con tu estado de oblación la frialdad de muchos de los corazones consagrados a Jesús; inventa medios nuevos para consolarle y resarcirle del desamor de la humanidad, para aliviar su dolor; que pueda hoy Jesús trocar aquella su amarga queja a Santa Margarita María en esta palabra dulce para tu alma: Busqué quien me consolara y… lo he hallado.
Dice el Seráfico Doctor, San Buenaventura:
«A fin de que del costado de Cristo, dormido sobre la Cruz, se formase la Iglesia y se cumpliese la Escritura que dice: Dirigirán sus ojos a Aquél a quien traspasaron, fue previsto por divina Providencia, que uno de los soldados, abriendo aquel sagrado costado, hundiese su lanza en él, de modo que, manando sangre y agua, se derramase el precio de nuestra salud; el cual, brotando de su fuente, es decir, del fondo de aquel corazón, diese virtud a los Sacramentos de la Iglesia para conferir la vida de la gracia, y fuese para los que viven en Cristo, una poción de fuente viva, que da saltos para la vida eterna. Levántate, pues, alma amiga de Cristo, vela de continuo, aplica allí tus labios, a fin de beber las aguas de las fuentes del Salvador.
Y pues venimos ya al Corazón del dulcísimo Señor Jesús y nos es grato estarnos aquí, no nos separemos de Él. ¡Oh, cuan bueno y agradable es habitar en este Corazón! Tu Corazón, oh bondadosísimo Jesús, es el tesoro escondido, es la preciosa margarita que encontramos al cavar en el campo de tu Cuerpo. ¿Quién será capaz de despreciar esta margarita? No yo, Señor; por el contrarío, quiero vender antes todas mis perlas, conmutaré mis pensamientos todos y todos mis afectos-, y adquiriré con su precio aquella perla fina, y arrojaré todos mis cuidados en el Corazón del buen Jesús, quien me mantendrá sin fraude. Una vez encontrado este Corazón tuyo y mío, oh dulcísimo Jesús, elevaré mi voz hasta Ti, mi Dios. Da entrada en el sagrario de tus audiencias a mis preces. Aun más, atráeme totalmente a tu Corazón. A este fin fue, en efecto, perforado tu costado; para que quedara patente a nosotros su entrada. A este fin fue herido tu Corazón; para que, exentos de las turbaciones exteriores, pudiéramos habitar en él.»
Uno de los soldados le abrió el costado… Hermoso cuadro para el momento de comulgar…
Asistamos en espíritu al último acto del drama de la Pasión, cuando la lanza de Longinos nos abrió el tesoro infinito del Corazón de Jesús. De aquella fuente comienza a manar a raudales su Divinísima Sangre; sedientos nosotros de vida divina, corramos a ese ubérrimo manantial, y, abocados al mismo, aplicando nuestros labios a la llaga del costado, bebamos a torrentes el dulce néctar de la Sangre del Hijo de Dios.
¡Qué dicha! Anegada nuestra alma en ese baño refrigerante, cobrará colores de Divinidad. Entonces sí, entonces tendrán nuestros actos expiatorios virtud suficiente para llegar hasta el trono de Dios; adquirirán, en algún sentido, valor infinito.
La Postcomunión de esta Misa dice: Infundan en nosotros, oh Señor Jesús, tus santos misterios un fervor divino; con el que, después de recibir la suavidad de tu Dulcísimo Corazón, aprendamos a despreciar lo terreno y amar lo celestial.
Consideremos ahora como Jesús es la manifestación del amor misericordioso del Padre a los mortales.
Aparentemente, en la humanidad no había nada que atrajese la mirada del Eterno. Pero sí que había algo: nuestras miserias. El Padre no podía complacerse en la masa humana después del pecado; sin embargo, amaba al hombre, y le amaba porque las miserias humanas llagaban a voces a su Misericordia.
No es éste el puro amor de benevolencia, sino lo que, en lenguaje humano, recibe el nombre de compasión; y en Dios el de Amor misericordioso.
Más puro es el primero; pero más consolador el segundo. Siendo amados con amor misericordioso, no podemos temer nunca que el Padre nos abandone, ya que, a medida que crecen nuestras miserias, aumentan asimismo nuestros títulos al amor de Dios.
Siendo Jesús el Amor misericordioso del Padre, no se detendrá ante nuestros pecados; y aunque éstos crezcan hasta el infinito, nos tenderá siempre su mano cariñosa y nos mirará con aquellos dulces ojos con que miró a la samaritana, a la adúltera, a Pedro, al Buen Ladrón…
Nuestras miserias son el combustible del amor en que arde su Corazón. Acerquémonos con plena confianza a esa hoguera, y dejémonos prender en sus llamas; derritámonos en santos afectos al ardor de ese fuero, y entonces experimentaremos con cuánta verdad es llamado Jesús: el Amor misericordioso del Padre.
Entonces irán asimismo apareciendo en la superficie del alma sus miserias, que se desprenderán de ella, como la escoria se desprende del oro puesto en el crisol.
Toda la obra redentora publica a voces el amor misericordioso de Dios. Consideremos, empero, algunos rasgos, y llegaremos a conocer por ellos los finos repliegues de ese Corazón todo misericordia. Contemplemos a Jesús frente a la adúltera. No la zahiere. Le perdona y le anima a no pecar más. Veámosle junto al pozo de Jacob. No se ofende por las frases poco correctas de la Samaritana; ni atiende a su propio cansancio; hasta que, por fin, logra conquistarla. ¡Cuán complaciente se muestra con la Magdalena! ¡Con qué confianza trata a aquella pública pecadora! A Judas apenas le reprocha. Sólo se queja de su traición: Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre? A las negaciones de Pedro contesta con una mirada de amor que anega al Apóstol en un mar de lágrimas. Al ladrón arrepentido le recibe al momento a su amistad: Hoy estarás conmigo en el Paraíso. Por fin, a todos los mortales abre los brazos desde la Cruz, para encerrarlos en su Corazón abierto.
Doblemos las rodillas ante tanta benignidad y condescendencia, y ensalcemos con la Iglesia la Misericordia de nuestro Dios: Compasivo y misericordioso es el Señor, sufrido y de gran misericordia. No durará su enojo para siempre, ni para siempre durará su ira. No se ha portado según merecían nuestros pecados, ni nos ha recompensado conforme a nuestras iniquidades (Gradual).
Jesús permanece todavía ahora con los brazos abiertos en gesto de suprema invitación de amor. Venid a Mí, nos dice, todos los que andáis agobiados y cargados, que yo os aliviaré. Camino de Calvario, su Corazón fue como el pararrayos de la indignación divina, cargando por ello con el peso de nuestros baldones. Ahora quiere continuar su comenzada carrera. Por eso llama a Sí a todos que sufren. Quiere llevar el peso de todos. Corramos, pues, a ese Corazón amorosísimo y descarguemos en Él nuestros cuidados: Hijo, dame tu corazón… Así clama desde el Altar. ¿Cómo no complacer ansia tan justa, deseo tan sentido?
Entreguémonos a Quien tanto nos ama. Confiemos en el perdón de Corazón tan misericordioso. Esperemos en ese refugio de salvación abierto para los penitentes. No nos espanten nuestras flaquezas. No nos asusten nuestros pecados. Todo va a ser consumido en el fuego de ese Amor misericordioso. Respondamos a tanta generosidad con un amor intenso. Y ahora, regocijados en espíritu por la sobreabundancia de las misericordias del Padre, entonemos el himno de gratitud que canta la Iglesia durante esta Octava:
«Verdaderamente es digno y justo, razonable y provechoso, el darte gracias siempre y en todo lugar, a Ti, Señor santo, Padre omnipotente, Dios eterno; que quisiste que tu Unigénito, pendiente de la Cruz, fuese atravesado por la lanza del soldado, para que su Corazón abierto, sagrario de tu divina liberalidad, derrame sobre nosotros los torrentes de la misericordia y de la gracia. Y ya que nunca dejó de arder por nuestro amor, sea para las almas piadosas un lugar de descanso y un refugio de salvación abierto para los penitentes. Y por eso con toda la milicia celestial repetimos sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. ¡Hosanna en las alturas!»
A Ti, Jesús, sea la gloria, que por tu Corazón viertes la gracia; con el Padre y el Espíritu Santo, en los siglos sempiternos. Amén.